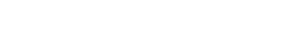Puntero izquierdo
Corría enero de 1973. Con casi 13 años de edad había llegado recién a Santiago para vivir en una villa que pocos años antes el entonces Banco del Estado había construido en plena Las Condes para sus trabajadores.
Emplazada en Colón con Tomás Moro, a escasas cuadras de la casa presidencial, sus vecinos eran todos bancarios jóvenes (profesionales, empleados, auxiliares) cuyos hijos, casi todos de mi edad, eran mi único foco de interés. Más incluso que el colegio donde debería recomenzar mi vida dejando atrás mi natal Antofagasta.
No fue fácil ser aceptado. El espíritu tribal infantil impedía aceptarme de buenas a primeras. Desde la reja de mi casa miré largos días las pichangas callejeras incapaz de ofrecerme.
Debe haber sido de tanto mirar a ese niño color nortino que observaba mudo el ir y venir de la pelota, que algunos de mis futuros amigos me invitaron un día a sumarme. No necesitaba más, mi habilidad superior a la del grupo hizo el resto. En pocos días ya tenía yo el derecho de elegir a los jugadores.
Pero si creía que ya no habría otras vallas que saltar, estaba equivocado. A ocho meses del Golpe de Estado, la crispación política había afectado también a los niños, que tomaban partido de acuerdo a la opción de sus padres.
Mi llegada a Santiago pasaba por eso. Tras varios años de una meritoria carrera y persistente labor gremial en Antofagasta, mi papá, simpatizante socialista, fue trasladado a la capital para colaborar en áreas estratégicas de la sucursal principal.
El problema para mí era que casi todo el resto de los padres del barrio eran demócrata cristianos. Y por cosas del destino, otros pocos adherentes de la UP o tenían hijos no futbolizados, o tenían solo hijas o simplemente aún no eran padres.
Menos mal que yo era necesario en el equipo. Si no, el ostracismo hubiese sido absoluto. A duras penas me defendía de las bromas de mis compañeros de juego, algunas algo hirientes, tildándome de «upeliento» y achacándome todas las culpas -ciertas o no- que le enrostraban a Salvador Allende.
Eso en lo político. Porque en lo deportivo había un segundo problema. Yo era de Colo Colo. El único. Todo el resto, de la Universidad de Chile. En un año en que recién empezaba a quedar atrás el recuerdo del «Ballet Azul» y renacía el elenco albo después de una década de pesares.
¿Sería que a mi edad ya había incipientes signos de madurez o que la realidad misma te arrojaba ciertas certezas a la cara?
Posiblemente una mezcla de ambas razones me hizo concluir ya entonces que, al menos en ese esos años, ser del Colo o de la U significaba algo más que apasionarse por el color blanco o azul.
Porque los motes de «upeliento» o «pato malo» de mis amigos revelaban -lo tuviesen ellos claro o no- un clasismo, en este caso propio de la clase media aspiracional. No era solo que mis amigos, casi todos santiaguinos de nacimiento, fueran de la U porque más de alguno había visto en el Nacional a Leonel Sánchez, Carlos Campos o Pedro Araya. Eso era lo de menos. Lo que se ocultaba detrás de ese aparente fervor futbolístico era una inconsciente postura de clase, sin duda traspasada por sus padres, que los hacía despreciar a la clase obrera. Colo Colo y la UP eran para ellos una misma cosa.
Este escenario se repetía en el colegio. Ingresado a una escuela municipal cercana, en Fleming con Tomás Moro, su matrícula combinaba una mayoría relativa de niños de clase media de los alrededores, una minoría significativa de chicos provenientes del barrio proletario Colón Oriente -donde Joaquín Lavín hace ahora planear sus drones anti delincuencia- y un mínimo de causas perdidas expulsados de colegios privados.
El escenario era similar al del barrio. Los hijos de empleados o profesionales eran de la U, los de Colón Oriente -y uno que otro «desclasado» como yo- mayoritariamente del Colo. Los semillas de maldad de ojos azules y pelo rubio casi no contaban en esto: sus afanes eran el cigarrillo, el trago y, cómo no, las primeras y fáciles conquistas de chicas que los admiraban cuál ángeles.
Nuestras semi inocentes peleas políticas y peloteras acabaron abruptamente el 11 de septiembre, aunque los upelientos colocolinos ya habíamos mordido el polvo de la derrota tres meses antes al dejar escapar la Copa Libertadores pese a contar con un equipo que pasó a la historia.
El día fatal, luego del temor común al sentir arriba de nuestras cabezas el ataque aéreo a la residencia presidencial de Tomás Moro, mis vecinos amigos y sus padres celebraron, aunque ninguno se unió al saqueo a la casa de Allende. Las pocas familias de izquierda nos recluimos en nuestras viviendas, destruyendo libros, revistas o discos comprometedores. Luego, al terminar el toque de queda total de los primeros días, despedimos a nuestros papás rumbo al trabajo, sin saber qué les esperaba. Algunos de ellos terminaron en el Estadio Nacional, no precisamente para ver un clásico. El mío, con pocos meses en Santiago, la sacó barata. Fue bajado de escalafón y enviado a un puesto irrelevante.
Peor lo pasaron mis amigos de Colón Oriente. Separados por pocas cuadras de distancia, en las primeras noches en el barrio triunfador podíamos sentir el constante estrépito de fusiles y metralletas castigando la opción de izquierda de la mayoría de sus pobladores.
Si había mucha o poca militancia de carné entre ellos, poco importa. Por mis amigos pichangueros del colegio sabía de la opción política de sus padres y de sus albas pasiones.
Por eso, si Aníbal Mosa exageró o no al catalogar a Colo Colo como un equipo de izquierda o si lo hizo por populismo puro, eso es harina de otro costal. Los tiempos han cambiado y la valoración de la política, para peor.
Pero lo cierto es que en dictadura y luego en democracia me topé y me sigo topando una que otra vez con mis amigos de esa turbulenta infancia. Unos y otros siguen siendo albos o azules. Y unos y otros siguen esperando un mundo mejor y reclamando contra el sistema que los ha privado de mucho, los primeros, y confiando en que el solo crecimiento económico resolverá sus pellejerías de clase media, los segundos.